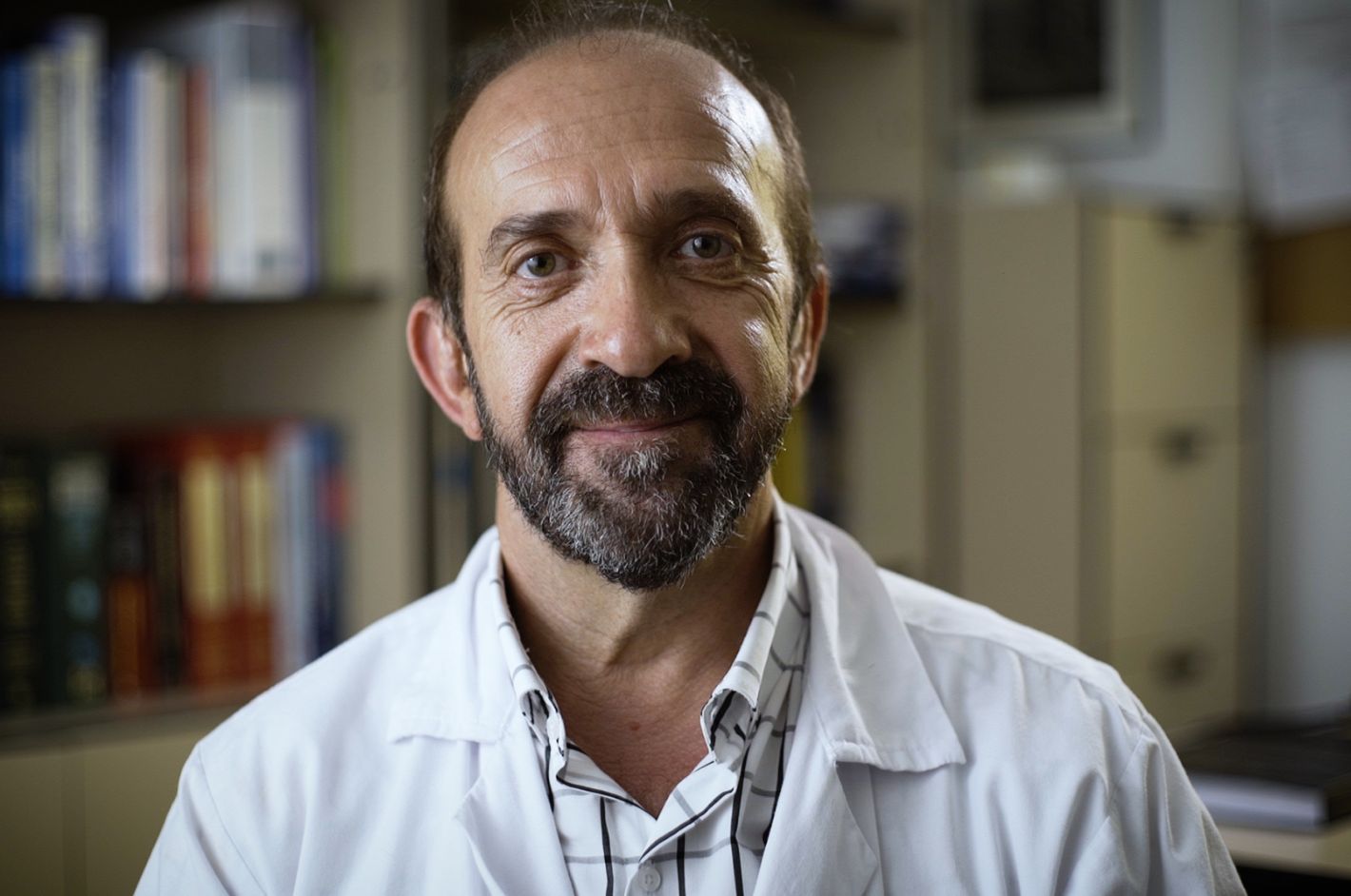Christian Felber: “Los bienes materiales no nos hacen felices, por mucho que queramos acumularlos” - Ahora
Publicador de continguts



Christian Felber es profesor asociado desde el 2008 en la Universidad de Economía de Viena y precursor de la economía del bien común, un sistema alternativo al capitalismo que busca aumentar el bienestar y la felicidad de todas las personas de una comunidad (y no solo de algunas). Ha estudiado Filología Hispánica, Sociología y Ciencias Políticas entre Madrid y Viena, ciudad en la que actualmente reside. Su libro más conocido es La economía del bien común, que ha sido traducido a seis idiomas. Felber también es un ponente solicitado a nivel internacional, bailarín de danza contemporánea y escritor independiente.
¿Qué es lo que propone exactamente la economía del bien común?
Es una idea de la economía según la cual todas las actividades económicas están orientadas hacia el bien común. Y esto no es solamente un título, o una palabra vacía, sino que se mide en el cumplimiento de este fin. Por eso la propuesta es, en primer lugar, definir el bien común en un proceso democrático participativo con el fin de definir los subobjetivos: desde la salud hasta la cohesión social, desde la distribución justa hasta la participación democrática, desde los ecosistemas estables hasta la paz…
Este producto del bien común reemplazaría al Producto Interior Bruto (PIB), que no tiene ninguna relación fiable con la calidad de vida. Luego están los actores individuales: las empresas en primer lugar, pero también otros actores como bancos, inversores… que harían un balance del bien común mediante el cual mostrarían cuánto contribuyen al bien común (que, como hemos dicho, estaría democráticamente definido con antelación).
El error del sistema es que en estos momentos, cuanto menos contribuyen, más beneficio financiero pueden obtener. Por tanto, aquellos que maximizan el beneficio financiero a costa de la naturaleza, de la sociedad, de la dignidad o de la democracia tienen una ventaja competitiva. Y eso es un contrasentido.
Este error de sistema lo arreglaríamos prestando ventajas materiales a las empresas que más contribuyan al bien común y a la inversa. En este contexto, las empresas más éticas serían las más beneficiadas, y los mercados por fin estarían al servicio de los valores fundamentales de la sociedad en vez de promover y beneficiar la maximización de los medios. Los beneficios financieros, el dinero y el capital son medios, pero no son fines. En última instancia, mediante la economía del bien común lo que hacemos es darle una vuelta a la economía, de los pies a la cabeza, para reorientar los medios hacia los fines y valores de verdad.
Con todo lo que ha pasado con la pandemia es innegable que esta ha cambiado nuestras vidas. ¿Crees que ha afectado para bien o para mal a este contexto?
Para bien y para mal, diría yo. Por un lado, indudablemente, han aumentado las incertidumbres, las inseguridades, las desigualdades, y los miedos. La gente está más desorientada, más asustada y con menos confianza que antes de la pandemia. Por otro lado, las empresas más grandes y poderosas lo son todavía más, y la democracia se encuentra en declive. Algunos de los efectos de la pandemia han sido, sin duda, para mal.
Al mismo tiempo hay efectos positivos: la gente piensa más, la gente siente más… y eso es lo que realmente necesitamos preguntarnos: cómo podemos vivir mejor, cómo podemos convivir mejor. Por eso la posibilidad de abordar reformas en el mismo sistema económico no solamente superficiales, sino estructurales, es mayor que antes de la pandemia. Se está abriendo una ventana de oportunidad para, quizá, pasar de una economía más capitalista, donde prestamos mucha atención a los indicadores financieros, a una economía del bien común, donde prestaremos atención prioritaria a las necesidades básicas y a los fines y valores de verdad. Y esto es una gran oportunidad. Veo cierta tendencia hacia este cambio.
Está claro que el sistema económico actual afecta y perjudica a nuestro entorno (por ejemplo, al medio ambiente). Comprometerse, sin embargo, implica renunciar a un estilo de vida que hemos llevado hasta ahora. ¿Qué deberíamos hacer para ser más conscientes y firmes en este cambio necesario?
Siempre tenemos que renunciar a algo. Ahora renunciamos a muchas cosas, y en la economía del bien común también renunciaríamos a otras. Tenemos que ver cuál duele más.
Ahora tenemos que renunciar a la seguridad pública y emocional; tenemos que renunciar a ríos potables donde nos podamos bañar, a una alta cohesión social y un tejido social sólido, a una distribución justa, a una democracia en buen funcionamiento sin corrupción y desviación por poderes concentrados, a una naturaleza saludable... Por ejemplo, en Estados Unidos, la expectativa de vida está en declive desde el 2015, no por la pandemia, sino por el capitalismo. Tenemos que renunciar a años de vida saludables y felices por un sistema imperfecto.
¿En la economía de bien común a qué tenemos que renunciar? A la superabundancia, a la tercera casa, al segundo coche, incluso quizá al coche de por sí, pero no a la movilidad. La necesidad básica que hace felices a los seres humanos es la movilidad, no es el coche, y la movilidad consiste en poder acceder con el mínimo esfuerzo a nuestros “destinos” necesarios, que son normalmente tres: trabajo, comida y amigos. Cuanto menor es el esfuerzo para llegar a estos “destinos”, más felices somos.
Y también ganaremos en felicidad, porque en este contexto el foco de nuestra atención no estará tanto en los recursos o en los bienes materiales. Desde Aristóteles ya se entendía que los bienes materiales no nos hacen felices, por mucho que nos encaprichemos y queramos acumularlos. La ciencia dice que esto no nos hace felices, al contrario: una menor superabundancia nos brindará la oportunidad de ser más felices en nuestras experiencias interiores, nos permitirá tener relaciones más floridas, más estables y más fiables en una comunidad donde no se trate de agarrar, tener más que el otro y compararse, sino que esté basada en cooperar y disfrutar de las hermosuras de la vida. La renuncia será de otro tipo, pero mucho menos dolorosa.

La COP26, que reunió a representantes de 200 gobiernos y se celebró en noviembre, demostró que todavía falta consenso para alcanzar metas más firmes en común. ¿Cómo lo ves tú?
No estoy de acuerdo. No tenemos un problema de conciencia sobre el problema del cambio climático por parte de la gente, porque la gente ya tiene la conciencia de que tenemos que actuar con más ambición; prueba de ello son las asambleas ciudadanas. Por ejemplo, en Francia, hemos visto qué grado de ambición tiene la gente en asambleas representativas que se han hecho para toda la población. En realidad, los que frenan estos esfuerzos y estas ambiciones son el gobierno, que no está representando a sus ciudadanos soberanos. Es un problema de democracia, no un problema de conciencia de la gente.
Por tanto, la oportunidad que veo es que los procesos democráticos y participativos innovadores se alcancen mediante asambleas ciudadanas, ya sean convenciones democráticas o asambleas constituyentes, como se ha reivindicado en ciertos lugares de España recientemente, y como ha pasado en Chile.
Ha llegado el momento de estrenar nuevas formas de decisión democrática, como la votación por consenso sistémico. En esta, en primer lugar, no se vota una propuesta, (ya que en estos casos todo el mundo se pone en contra o a favor y se crea una polarización social tremenda), sino que se pueden presentar varias soluciones a un problema o tema político. Aquí no tiene sentido defender los intereses de un grupo particular, porque va a ganar aquella propuesta que genere la menor resistencia en toda la población, el menor dolor o la menor pérdida de libertad de todas las personas conjuntamente. Es un método sumamente sabio que recomiendo practicar en cada escuela, instituto, familia, municipio y finalmente en un país, para tomar decisiones nacionales de relevancia con un grado de satisfacción mucho más alto en comparación con el habitual, que es tomar decisiones por simple mayoría.
En uno de los últimos libros que escribiste y publicaste asegurabas que el debate no está entre libre comercio y proteccionismo sino entre comercio ético y no ético. ¿Qué es comercio ético y qué no lo es?
La narrativa oficial es que el libre comercio es bueno y el proteccionismo es malo. Cielo e infierno. Lo que no vemos es que son dos infiernos. El libre comercio también es un infierno, porque es un extremismo igual de absurdo que el proteccionismo, solo que la palabra tan bonita de “libre” comercio anula nuestra mente y desvía nuestra atención.
La alternativa es que el comercio se considere un medio y que este medio ayude a proteger, a respetar los derechos humanos y a aumentar la cohesión social; estos son los objetivos de verdad, los que formarán parte del producto del bien común. No hay nada en contra del comercio: es bienvenido como un medio más. Pero si el comercio pone en peligro el cumplimiento de estos objetivos, entonces convendría restringirlo sin ningún escrúpulo, y sin tachar a nadie de proteccionista. No hay problema en renunciar a una herramienta si no sirve, o si se convierte en un arma; la tendremos que neutralizar o dejar de utilizarla.
Para evitar la superconcentración del poder en las relaciones internacionales comerciales se pueden proponer dos cosas. Primero, un tamaño máximo en las empresas; por ejemplo, unas ventas máximas de 1.000 millones de euros como tope. Segundo, todas las empresas grandes tienen que tener un planteamiento común, y cuanto mejor sea el resultado, de forma más libre participarán en el comercio internacional; y al contrario, cuanto más pobre sea el resultado, más caro será el acceso al mercado mundial.
Se podría establecer que algunas empresas puedan crecer por encima del límite de 1.000 millones de euros hasta un máximo absoluto de 10.000 millones de euros, y que esto solo puedan hacer si el resultado del balance del bien común es cada vez mejor. Sólo si obtienen 500 puntos pueden crecer de 1.000 millones a 2.500 millones, y hasta que no tienen 600, no pueden crecer hasta 5.000 millones y así sucesivamente hasta el tope. Es un diseño sencillo, pero sabio, para impedir la superconcentración de poder de la economía internacional y el abuso de este poder, que es algo muy frecuente si no prestamos atención, y si permitimos este grado excesivo de concentración de poder que estamos observando hoy.
¿Eres optimista de cara al futuro?
Ni idea. Solo sé que tenemos una oportunidad, y eso para mí es suficiente. Sé que es posible, aunque no sé si se va a realizar, pero a mí con eso ya me vale. Tener la libertad de decir lo que yo pienso, lo que yo propongo, ya me motiva suficiente y me llena de sentido. El resto es esperar. Esperanza y humildad.

Publicador de continguts
Banner Home